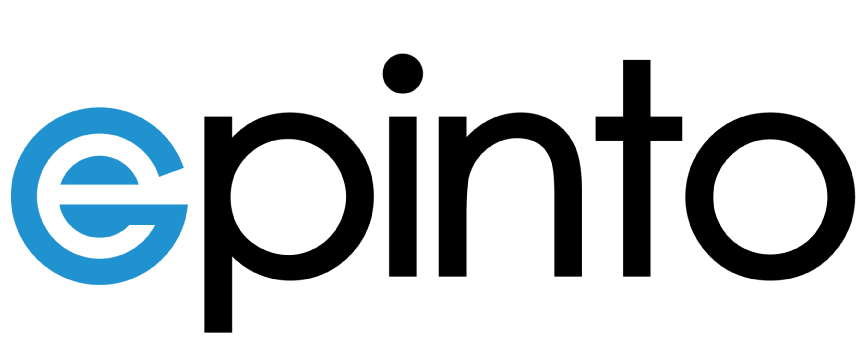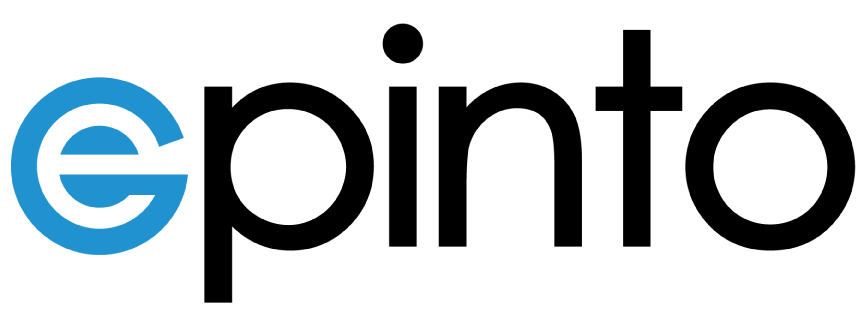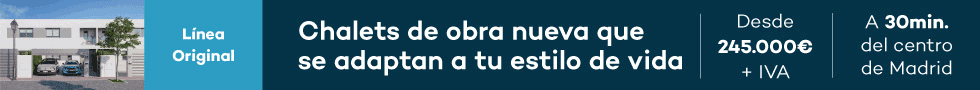Un rincón de vida y memoria en el Pinto de antaño
Hubo un tiempo en Pinto en que la Glorieta de Jaime Méric fue mucho más que un espacio urbano: fue el corazón cotidiano de un barrio, un lugar de encuentro, de paseo, de juego y de contemplación. Su contorno, cercado por un seto tan perfectamente recortado que parecía trazado con tiralíneas, ofrecía una imagen pulcra y armoniosa, característica de otra época.
En uno de sus ángulos, junto a la fuente «de la Culebra», se encontraba un pequeño kiosco construido por el señor Gervasio Casado. De apenas dos metros cuadrados, aquel kiosco era un ejemplo de diseño funcional y encanto popular. Durante el día, quedaba protegido bajo la sombra de los viejos álamos negros —algunos de los cuales aún perduran— mientras las acacias, hoy desaparecidas, ofrecían su flor y su fruto: el llamado “pan y quesillo” y las “abandindias”, que los niños recogían con entusiasmo, saboreando la melaza del fruto o la resina que brotaba de los nudos de su corteza.

El entorno de la glorieta estaba enmarcado por hileras de árboles entre los que se alzaban cuatro farolas de hierro fundido. Bajo sus tulipas, las bombillas oscilaban al capricho del viento, proyectando sombras temblorosas sobre el suelo, mientras las ramas agitadas de los árboles contribuían a crear un ambiente de luces y movimientos que despertaba en la imaginación infantil sensaciones de asombro, respeto e incluso cierto temor.
El otoño en la glorieta tenía su propia cadencia. El cielo azul característico de la meseta carpetana acompañaba los juegos de los más pequeños sobre el manto de hojas secas acumuladas en los rincones del seto. Pero con la llegada del invierno, el lugar se tornaba frío y desolado. A veces, en contadas ocasiones, una nevada cubría árboles, seto y kiosco, componiendo una estampa tan exótica como efímera. El deshielo devolvía la realidad: barro espeso y humedad que dejaban la glorieta convertida en un barrizal de tierra y nieve.
Sin embargo, era el verano la estación en la que la glorieta mostraba todo su esplendor. Al atardecer, las dos grandes chimeneas de la Fábrica de Chocolates proyectaban su sombra sobre los tejados del pueblo, justo cuando comenzaba la actividad en el barrio. El kiosco de Gervasio lucía limpio, con sus veladores de mármol brillante impregnados del olor a lejía. Las mozas casaderas aprovechaban esas horas para formar corrillos alrededor de la fuente, antes de cargar sobre sus caderas los grandes cántaros de arcilla llenos del agua fresca de los manantiales de Las Arcas. Algunas, más astutas, se sentaban en los bancos pintados de verde, observando el paso de los mozos de mulas que regresaban del campo a lomos de sus acémilas, con las piernas colgando del lado que miraba directamente hacia ellas.

Al mismo tiempo, los niños llenaban el ambiente con su alboroto. Sus gritos se entremezclaban con el gorjeo de los gorriones, mientras los vencejos cruzaban a ras de suelo atrapando a los últimos mosquitos del día.
La glorieta de Jaime Méric, con su kiosco y su vida de barrio, fue durante muchos años un símbolo del Pinto cotidiano. Un rincón donde la rutina se hacía entrañable, y donde cada estación del año dejaba su huella en la memoria colectiva de generaciones enteras.
Con el paso del tiempo, aquel primer kiosco dio paso a otros establecimientos que mantuvieron viva la tradición del lugar como espacio de encuentro y tertulia. Entre ellos destacó el recordado Kiosco de Manuel Chica, que estuvo hasta el año 1965, el Kiosco de Antonio Romero Lara, famoso por servir los vinos de Lamas, de Córdoba. Más adelante llegarían El Castillo, regentado los hermanos Francisco, Alejandro y Santiago durante 15 años, El Raso, La Colonial y, en la actualidad, la Maitena, que continúa la historia en ese mismo emplazamiento, renovando el vínculo de los pinteños con este lugar cargado de recuerdos.